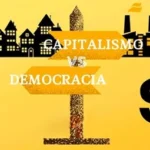EDITORIAL TSC /
Tras la unilateral y autodenominada “descertificación” de la administración Trump a Colombia en su lucha contra las drogas ha quedado claro que esta agresión imperialista más que afectar al país, es un deliberado, directo y violento ataque contra el presidente Gustavo Petro y su proyecto de Gobierno. Descertificación que fue buscada además por los sectores de la ultraderecha colombiana, cuyos dirigentes y algunos alcaldes de tinte retardatario realizaron sendos viajes a Washington para lograr que se descalificara al Gobierno Petro, de ahí que once partidos de lo más rancio del conservadurismo que ha mal gobernado durante más de dos siglos con criterio oligárquico y excluyente este país haya salido a “celebrar” el pronunciamiento de la Casa Blanca en un acto de cipayismo sin precedentes.
Es más que evidente que el visto bueno o la evaluación que pretende hacer el Gobierno de EE.UU. respecto de los países en cuanto al combate contra el narcotráfico es un procedimiento político no solo ilegítimo, sino que esconde la doble moral de Washington, habida cuenta que es la nación norteamericana la que terminó convirtiéndose en el verdadero narcoestado.

En los tres años del Gobierno Petro, hay que decirlo con todas las letras, Colombia no ha fallado en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Por el contrario, las cifras son contundentes: en los últimos 10 años, este es el Gobierno que más ha sustituido cultivos de uso ilícito. 25.000 hectáreas están hoy en tránsito a una economía legal. El resultado: en 2024 el crecimiento de la coca disminuyó al 3 %, contrario al aumento de 43 % en 2021, después de haber erradicado forzosamente 130.000 hectáreas el año anterior. Se ha logrado adicionalmente un récord en incautación de cocaína. La sustitución es una estrategia efectiva y sostenible en el tiempo que, además, aporta a la paz y transformación de los territorios.
Lo que la derecha no acepta y por eso el embate contra el Gobierno del Cambio con la colaboración expedita del conservadurismo estadounidense es que el presidente Petro convirtió a Colombia en un referente de prosperidad económica para cualquier país en vía de desarrollo. Moneda fuerte, inflación controlada, baja desempleo, incremento de la productividad. Para la derecha es un fracaso que al país le vaya bien.

“El narcoestado sí existe y se llama Estados Unidos”
Ahora sí es preciso explicar la doble moral del Gobierno estadounidense en cuanto a la lucha antidrogas.
La afirmación lanzada por el periodista mexicano Pedro Miguel Arce Montoya en el programa televisivo ‘El Chamuco’, bajo la dirección de Rafael Barjas (‘El Fisgón’), es tan contundente como provocativa: “el narcoestado sí existe y se llama Estados Unidos”. Este señalamiento, lejos de ser una hipérbole, invita a una revisión histórica y política de los vínculos entre el Estado estadounidense y el negocio de las drogas, desde el siglo XIX hasta el presente, incluyendo episodios poco reconocidos en el imaginario colectivo y reveladores de la compleja relación entre poder, economía y criminalidad.
Se trata de una revisión histórica y política profunda que revela la imbricación del Estado estadounidense con la economía global de las drogas, ya sea desde la permisividad, la complicidad o la franca participación.
EE.UU. no solo ha sido el principal consumidor de drogas a nivel mundial, sino que su relación con los distintos eslabones del negocio ha estado marcada por la doble moral: mientras persigue y estigmatiza a quienes trafican en otros países, simultáneamente se beneficia, lucra y regula, de manera encubierta y formal, los circuitos de producción, tráfico y lavado de dinero.

Pedro Miguel Arce Montoya desarrolla su argumento hilando una narrativa en la que Estados Unidos emerge no sólo como actor principal en la lucha contra las drogas, sino como beneficiario —y en ocasiones promotor— de la economía ilícita que gira alrededor de ellas. El periodista del diario La Jornada de México apunta en primer lugar a la historia, recordando la participación de los Estados Unidos en la Guerra del Opio, donde, aunque su papel fue menos beligerante que el de británicos y franceses, obtuvo derechos comerciales y extraterritoriales mediante el Tratado de Wangxia (1844), beneficiándose indirectamente del narcotráfico imperialista en China.
Salta luego a la Segunda Guerra Mundial, donde documenta el pacto entre las autoridades estadounidenses y la mafia siciliana, una relación que —bajo el pretexto de la seguridad nacional— sentó precedentes de colusión institucional con estructuras criminales. Más adelante, la guerra de Vietnam aparece como terreno fértil para el tráfico de heroína, donde el denominado «cadáver connection» permitió la entrada de estupefacientes a suelo estadounidense en los ataúdes de soldados caídos, una realidad oscura que revela la porosidad de las estructuras militares ante intereses ilícitos.
Las décadas siguientes consolidaron una política exterior estadounidense donde las alianzas y omisiones con los poderes mafiosos y criminales resultaron funcionales a sus intereses.
![]()
El relato avanza hasta la guerra de Afganistán, contexto en el que la producción de amapola (base de la heroína) se disparó, mientras las fuerzas estadounidenses ocupaban el territorio. La presencia militar no solo no frenó el cultivo, sino que facilitó (por acción u omisión) el resurgimiento del tráfico, cuyos beneficios terminaron permeando sistemas financieros internacionales, incluidos bancos estadounidenses.
El caso Irán-Contra expone, sin ambages, la participación directa del aparato estatal en el tráfico de drogas para financiar operaciones encubiertas contra la Revolución Sandinista en Nicaragua; una trama que, al desvelarse, mostró los mecanismos de impunidad y complicidad de las agencias estadounidenses.
No se omite el involucramiento en el negocio del narcotráfico en Colombia y México, países donde la “guerra contra las drogas” encubre, según la reflexión de Arce Montoya, una relación ambivalente de persecución, protección y beneficio económico.
![]()
El análisis se adentra en el lavado de dinero a gran escala por parte del sistema financiero estadounidense, para concluir que Wall Street funge, en palabras del propio periodista, como “la más grande tintorería de lavado” del mundo.
La reflexión alcanza su clímax con la participación de la DEA en el lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, el auge del negocio de drogas sintéticas promovidas desde EE.UU., el escándalo de Purdue Pharma y el Oxycontin, y la exportación masiva de armas a cárteles por parte de la industria armamentista estadounidense.
Antecedentes históricos
La fuerza del argumento reside en la acumulación histórica de ejemplos que parecen dibujar un patrón, donde las fronteras entre legalidad e ilegalidad, Estado y crimen, parecen diluirse. Reconocer esta realidad implica desafiar narrativas oficiales y despojarse del mito de Estados Unidos como simple víctima o paladín en la lucha antidrogas.
-
Complicidad estructural: la participación estadounidense en la denominada Guerra del Opio, más allá de su papel secundario, revela una temprana inclinación por el aprovechamiento de circuitos ilegales para fines económicos y políticos. El acceso privilegiado al mercado chino, logrado tras el Tratado de Wangxia, sentó las bases para futuras intervenciones bajo la bandera de los intereses comerciales estadounidenses.
-
Colusión con el crimen organizado: el pacto con la mafia siciliana durante la Segunda Guerra Mundial ilustra la flexibilidad moral del Estado, capaz de asociarse con actores criminales cuando la coyuntura lo requiere. Esta relación, lejos de ser anecdótica, permitió la consolidación de redes mafiosas en territorio estadounidense y en el Mediterráneo.
-
Corredores de impunidad y tráfico durante conflictos bélicos: el “cadaver connection” en Vietnam y el boom de la amapola en Afganistán son ejemplos paradigmáticos de cómo la maquinaria de guerra puede ser instrumentalizada para fines delictivos, muchas veces con la anuencia —o al menos la negligencia— de los altos mandos.
-
Operaciones encubiertas y narcofinanciamiento: el expediente Irán-Contra representa uno de los capítulos más flagrantes de narcofinanciamiento estatal, donde la CIA y otros organismos utilizaron rutas de la droga para financiar guerras y desestabilizar gobiernos.
-
Lavado de dinero y la economía estadounidense: Wall Street emerge en la reflexión como el epicentro de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. Esta aseveración, respaldada por numerosas investigaciones periodísticas y judiciales, subraya la simbiosis entre economía formal e ilícita.
-
El papel de las agencias federales: la DEA, encargada de luchar contra el narcotráfico, aparece aquí lavando dinero para el cártel de Sinaloa, lo que evidencia contradicciones profundas dentro de las agencias de seguridad.
-
Drogas sintéticas y crisis de opiáceos: la promoción, venta y distribución de drogas sintéticas —como el caso de Purdue Pharma y el Oxycontin— muestra el narcotráfico como fenómeno no sólo externo, sino endémico y legalizado.
-
Industria armamentista y violencia regional: la venta de armas a cárteles latinoamericanos confirma la existencia de un flujo bidireccional: drogas hacia el norte, armas hacia el sur, con beneficios multimillonarios para empresas estadounidenses.
![]()
La reflexión de Pedro Miguel Arce Montoya, en suma, desmonta la narrativa oficial estadounidense y expone los vasos comunicantes entre economía, política y crimen organizado. Su argumento no se limita a una denuncia abstracta, sino que interpela al espectador a reconocer la profundidad y permanencia del fenómeno.
El “narcoestado” estadounidense, lejos de ser un desvarío retórico, es posible rastrearlo como una construcción histórica y estructural.
El concepto de “narcoestado” que utiliza Arce Montoya desafía el discurso oficial que sitúa a México, Colombia o Afganistán como epicentros del problema. Por el contrario, voltea el espejo hacia el norte, donde la economía estadounidense y sus instituciones han tejido relaciones complejas, opacas y, en muchos casos, funcionales al negocio de las drogas.
![]()
Decir que “el narcoestado sí existe y se llama Estados Unidos” trasciende la provocación para convertirse en una invitación al debate. Los episodios históricos y contemporáneos presentados por Arce Montoya invitan a repensar el papel de las grandes potencias en la economía global de las drogas y a exigir responsabilidad política y ética en la lucha contra el crimen organizado.
Solo desde la honestidad histórica se puede comprender la magnitud de este fenómeno y empezar a construir alternativas reales a la violencia y la impunidad.