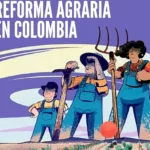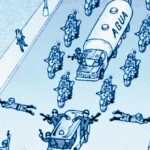Por Augusto Castro / Megafón, CLACSO
El cambio climático acrecienta la vulnerabilidad de la sociedad e incrementa la pobreza. En América Latina y en zonas del hasta ahora denominado Tercer Mundo las consecuencias de este fenómeno son muy graves y las poblaciones más desfavorecidas continúan siendo las que más las sufren. Los temas de adaptación pasan a ser los decisivos en estas zonas para enfrentar el desafío.
El proceso de industrialización moderno se ha levantado en el mundo sobre las de base los combustibles fósiles, sin medir sus consecuencias a mediano y largo plazo. Primero fue el desarrollo de países como Inglaterra y Francia; luego, los EE.UU. y Rusia; y hoy, lo hacen la China, el Brasil, la India y muchos otros. Así, la llamada modernidad se yergue sobre pies de barro al tener como sostén la utilización de estos combustibles, con su consecuente incremento de emisiones de gases, que han dañado severamente al planeta y han puesto en cuestión la misma vida humana.
Desde hace un buen tiempo se habla de cambio climático y de que este afectaría las condiciones de la vida del planeta. Conviene señalar desde el principio que el cambio climático al que nos referimos es causado por la actividad humana.
Por todos es conocido que en la inmensa historia del planeta la naturaleza ha generado y continuará generando sus propios cambios en la atmósfera terrestre, pero el cambio climático al que aluden las preocupaciones de los científicos especializados, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y los ciudadanos es al causado por acción del ser humano.
La razón de este cambio climático obedece, entre otras razones, a la acción que se ejerce sobre la atmósfera con la emisión de gases que son originados por la quema de combustibles fósiles y que producen el llamado efecto invernadero. Más aún, gases como los Haloalcanos (CFC), usados en extinguidores, aerosoles, refrigerantes y disolventes, que también contribuyen al efecto invernadero aunque con menor impacto, ya han prohibidos en el Protocolo de Montreal de 1987. Así, sabemos que la utilización masiva de recursos como el carbón, el petróleo y el gas son responsables de las emisiones de dióxido de carbono y de gases como el metano y el óxido nitroso.
Estos gases, al no poder ser reabsorbidos por la naturaleza, generan el conocido calentamiento global. A lo largo del último siglo, este efecto ha ido incrementando de manera significativa la temperatura del planeta y, en la actualidad, nos acercamos a 1º C. de aumento en la temperatura terrestre, como señala el IPCC, lo que genera graves cambios en la atmósfera y la vida marítima y terrestre.
La preocupación de los científicos del mundo y, en particular, de los del IPCC de las Naciones Unidas es que se acelere aún más el incremento de la temperatura durante siglo XXI. Si las cosas siguen como están, llegaríamos a un escenario muy grave con cerca de 4º C. más de temperatura hacia mediados de siglo, y hasta unos 6º C. más para 2090. Esto constituiría un escenario dantesco que podría en riesgo todo sistema de vida en el planeta.
Las consecuencias que se originan a partir de este fenómeno son graves y múltiples: el ascenso del nivel del mar; el deshielo de los glaciares -empezando por los tropicales y los polares-; el calentamiento de la superficie de los océanos; y el cambio en la circulación del océano. También, la acidificación del agua de mar por la cada vez mayor absorción de dióxido de carbono (CO2). Recordemos que el océano absorbe alrededor del 50% del CO2 generado por la actividad industrial humana.
La deforestación de nuevas tierras, los problemas con la agricultura, la extinción de animales, el deterioro y pérdida de ecosistemas, el incremento y desarrollo de enfermedades tropicales y, principalmente, la escasez de recursos como el agua, son problemas que el calentamiento global ocasionó; y continuará originando nuevos.
Sin embargo, el calentamiento terrestre es percibido de manera diferente por los países en vías de desarrollo. Hay aquellos que, a diferencia de muchos países en desarrollo que optan solamente por la mitigación, se inclinan por un desarrollo sostenible, de vulnerabilidad, adaptación y mitigación. Estos conceptos se han ido acuñando en el tiempo, porque expresan una voluntad de enfrentar las consecuencias no afrontadas por políticas que desprecian al medio ambiente y al medio natural a nivel global.
El cambio climático puede colocar en severos riesgos a zonas del planeta y comprometer seriamente la naturaleza, la vida animal y la humana. Frente a ellos, los conceptos de vulnerabilidad, adaptación y mitigación se vinculan con confrontar de manera directa los problemas del cambio climático. Es decir, consiste en enfrentar los cambios con políticas que ayuden a los pueblos a adaptarse a las nuevas situaciones que representan los cambios, y a mitigar los riesgos que puedan causar los trastornos derivados de este problema.
Los efectos del cambio climático están reduciendo sostenidamente las oportunidades de vida de los pobres y, en especial, el futuro de las nuevas generaciones. Un planeta en el que se incrementa sistemáticamente la temperatura crea condiciones más difíciles para la vida. El mundo venidero se anuncia con complicaciones: crea ansiedad y temor.
En América Latina, las posibilidades para el desarrollo humano y sostenible se están reduciendo drásticamente por un marcado y sistemático deterioro del territorio, que combina trágicamente la explotación de recursos naturales mineros y de hidrocarburos, una intensiva agricultura dedicada a la exportación, una industria adicta a los combustibles fósiles, la reducción de sus glaciares en más de un 40% y la destrucción del bosque amazónico en un 25%.
Los elementos que configuran esta multiplicación de la vulnerabilidad son varios: los problemas relacionados con el uso y gestión del agua; la inclemencia del clima sea por el calor o por el frío; el incremento de las enfermedades tropicales como el dengue, chikungunya, zika, uta, entre otras; el deterioro y sobreuso de las tierras; la pérdida de vivienda e infraestructura y la falta de servicios; y el riesgo de desastres de todo tipo como inundaciones, sequías, aludes, huaicos y tempestades..
La migración del campo a la ciudad es un fenómeno sistemático que emprenden, con esperanza y expectativa de futuro, los más jóvenes, principalmente. La ciudad, no obstante, también sufre los efectos de las sequías, de las inundaciones, de los huaicos, de las lluvias inclementes; y muestra también la ausencia de servicios de agua potable y saneamiento. En las ciudades se evidencia la contaminación severa del aire por efecto del transporte, la producción industrial y los desechos tóxicos. Todo ello se agrava con la presencia de una inmensa cantidad de basura que no se recicla. Pero, sobre todo, la ciudad muestra la inmensa pobreza que se genera al no haber alternativas de empleo, y ante el incremento del deterioro del medio ambiente.
Conviene que empecemos a comprender que la pobreza es un fenómeno que no solo expresa la exclusión social y la marginación económica de los beneficios de la riqueza, sino que puede explicarse como un fenómeno directamente relacionado con la naturaleza. Una sequía o lluvias torrenciales, la escasez de agua, los huracanes, también los cambios en la vegetación o en las estaciones, pueden definitivamente transformar la vida de las personas y, en muchos casos, acentuar su pobreza o sumirlas profundamente en ella.
La pobreza no solo puede ser considerada como falta de igualdad o de oportunidades. Debe reconocerse su vínculo con la escasez de recursos naturales, como producto de los impactos del clima y de las limitadas capacidades de gestión.
De hecho, el Programa de la Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA) sostiene que existe una relación estrecha entre pobreza y medio ambiente, y señala además tres elementos a considerar. El primero de ellos refiere a que la economía de las familias más pobres depende de la salud de los ecosistemas y de su productividad. El segundo elemento consiste en que estas familias se ven limitadas en sus capacidades y derechos para realizar una adecuada gestión del medio ambiente ,cuando carecen de derechos sobre los recursos naturales (como la tierra y el agua) y que cuentan con un débil acceso a la información y al mercado. Finalmente, en tercer lugar, observa que los desastres naturales y el cambio climático impactan al limitar el acceso a los medios de subsistencia de las familias y su capacidad para salir de la pobreza; o caer en ella. Así, la discusión se centra en torno al desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible, como su nombre lo indica, busca un tipo de desarrollo humano que esté identificado, articulado y vinculado estrechamente con el medio ambiente. Se trata de un desarrollo humano, social y económico realizado de manera cercana y adecuada con el medio ambiente.
Nuestro desafío es, entonces, tener la capacidad para definir un límite en las pretensiones de progreso ilimitado, con el fin de “lograr las metas y satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para alcanzar y satisfacer sus propias metas y necesidades”. Es decir, ponerle fin al consumo desproporcionado de los recursos que provee la naturaleza. Y por ello hablamos de recursos renovables -que puedan sostenerse en el tiempo-, y de políticas de desarrollo social y económico adecuadas y rentables. Algo crucial cuando los países y los estados nacionales menos industrializados enfrentan problemas de pobreza y la ausencia de verdaderas políticas de desarrollo humano y social.
Debemos esforzarnos por generar nuevas propuestas de adaptación que sean creativas en diversos órdenes. Pueden estar centradas en la conservación de nuestra diversidad biológica, en el uso sostenible de nuestros recursos naturales agua y tierra, en el manejo adecuado de nuestros ecosistemas, en propuestas específicas para el cambio de matriz energética, en la creación de modelos alternativos de producción y consumo, en nuevas propuestas sociales que alivien la vulnerabilidad en la que viven los pobres, en el manejo inteligente y sostenible de las ciudades.
También, podemos hacer un esfuerzo por reencontrarnos con la práctica adaptativa milenaria que nuestros pueblos originarios han desarrollado, para articularlos con los conocimientos que la ciencia y la técnica moderna nos brindan.