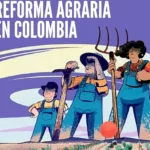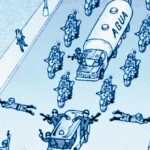Por Sara María Cabrera Elizalde
Por Sara María Cabrera Elizalde
INTRODUCCIÓN
Los empleos integran a las personas dentro de la sociedad y la economía. El acceso al trabajo seguro, productivo y justamente remunerado, es un vehículo esencial para que los individuos y las familias vivan dignamente, con justicia social, con sentido de pertenencia a una comunidad y contribuyendo productivamente a la misma (EOI, 2010). Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos fue una de las medidas acordadas para erradicar el hambre y la pobreza extremas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y actualmente para asegurar un desarrollo sostenible bajo los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Sin embargo, debido a la confluencia de las crisis (financieras, alimentarias, de combustible y ambientales) en los últimos años, la mayoría de los países se han alejado más del pleno empleo, y el progreso en la erradicación de la pobreza es incierto (Porter, 2002).
Estas crecientes desigualdades en los ingresos y las oportunidades dentro de los países y entre las naciones están debilitando la estructura social y política de las comunidades, aumentando la incertidumbre económica, política y social (Comisión Europea, 2005). Queda claro por tanto que se necesitan políticas concretas para crear trabajo decente y con enfoque territorial, estas políticas deben incluir la protección social combinadas con un apoyo activo a la diversificación de la economía y al cuidado de los ecosistemas (Cepal, 2011).
Los grandes desafíos del cambio climático se deben transformar en oportunidades. Con esta idea se debe transitar hacia economías y formas de vida sostenibles, capaces de generar actividades que promuevan la creación de empleo, directa o indirectamente, tanto en los sectores tradicionalmente vinculados a la gestión ambiental, como en los nuevos yacimientos que emergen ante el cambio de modelo productivo (Polebitski, et al., 2010). Para lograr el reverdecimiento de las economías y un cambio de paradigma, se ha venido desarrollando el concepto de empleos verdes como una estrategia para enfrentar los desafíos a los cuales estamos expuestos, según el PNUMA, “los empleos verdes son aquéllos que reducen el impacto ambiental de empresas y sectores económicos hasta alcanzar niveles sostenibles. Son empleos que ayudan a reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias de eficiencia, a descarbonizar la economía y a reducir las emisiones de gases efecto invernadero, a disminuir o evitar por completo todas las formas de desechos y de contaminación, y a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad” (PNUMA, OIT,OIE, 2008).
Para el caso de Colombia, urge la necesidad de establecer estrategias para el empleo, reconociéndose que se requiere para el sector mayoritario del país, que es el sector rural. Un aspecto importante a resaltar es que en Colombia las estadísticas demográficas y la visión de lo rural no han evolucionado de acuerdo con los cambios que se han presentado en el sector, y es así que en las entidades encargadas de diseñar políticas rurales, los estudios se basan en informaciones sectoriales, tomando lo agropecuario como sinónimo de rural y manteniendo una caracterización simplista de ruralidad, más aún con la limitación de que las estadísticas no reflejan la realidad de los municipios, pues se basan en una clasificación que es dicotómica, tomando lo “urbano” como las cabeceras municipales y lo “rural” como el restante (Contraloría General de la República, 2010).
En las siguientes décadas, tras un acelerado y traumático proceso de transformación de la agricultura, el sector decayó. De manera paradójica, el sector rural se ha transformado en el centro de atención por ser el escenario de grandes tensiones sociales. Desde lo ambiental, toman importancia los asuntos que se relacionan con el uso del suelo, agua y la aplicación de agroquímicos y que las decisiones de política deben garantizar, además de la competitividad del sector, su sostenibilidad y armonía ambiental. La aplicación de este tipo de conceptos basados en la conciencia ambiental, deben conducir necesariamente a mejorar la productividad, generar eficiencia y asegurar la viabilidad de las comunidades rurales mediante programas que abarquen áreas objetivo, esto es un cambio de enfoque de políticas de lo sectorial a lo territorial (OCDE, 2001).
Por tal razón es necesaria la creación de un Plan Nacional de Empleos verdes que contribuya a su caracterización dentro de los conceptos del pensamiento ambiental, reconociendo la diversidad de las practicas verdes y de cómo estas varían dependiendo del territorio, estableciendo que Colombia es un país con una amplia diversidad biológica y ecosistémica, con una economía basada en el extractivismo y mal uso de los recursos naturales; por tal razón es imperativo establecer dicha política a fin de reconocer la naturaleza evolutiva de la relación ecosistema-cultura y la necesidad del reverdecimiento de la economía.
La acción del Estado adquiere forma de política pública al involucrar en su agenda la realidad de la comunidad que requiere una respuesta integral, consistente y sostenible de su parte, para ser transformada en pro del bienestar general en el marco constitucional y legal vigente (CAMCO, 2010). Al ser Colombia un Estado social de derecho, la responsabilidad en la garantía, protección, restablecimiento y promoción de los derechos humanos es el propósito y orientación de toda acción estatal y en ese marco, las políticas públicas o planes nacionales deben permitir dirigirse hacia la generación de las condiciones reales y materiales para el cumplimiento de las obligaciones del Estado y por ende al mejoramiento de la calidad de vida de todas las comunidades (Thoenig y Roth, 1992); en este contexto, para la administración nacional, las políticas públicas y los planes nacionales se constituyen en instrumentos de carácter político que contribuyen en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Unida a la progresiva mejora del conocimiento y la mayor conciencia ecológica de la sociedad, la principal fuerza motriz de la generación de actividades y empleos relacionados con el ambiente incorpora una amplia gama de legislación ambiental, económica, laboral y sectorial, incluyendo los mecanismos reguladores, de planificación y de gestión. La puesta en marcha de las estrategias, leyes, planes y programas implica la definición y el desarrollo de nichos de empleos relacionados con el ambiente (Cepal, 2011). En Colombia es reciente, un cuerpo normativo en materia de ambiente y en distintos aspectos relacionados con la sostenibilidad, que no es suficiente para atender los problemas que empiezan a evidenciarse.
Se requiere un Estado que cumpla con su rol, siendo orientador del desarrollo sostenible en el largo plazo, cambiando la estructura impositiva y comprendiendo la dinámica ecosistema-cultura a la cual está sujeta la sociedad. Para darle respuesta a esta demanda, es necesario que el plan nacional ambiental de empleos verdes esté sujeto a una evaluación ambiental estratégica (EAE), como instrumento de apoyo para la incorporación de la dimensión ambiental, a fin de generar un Plan Nacional que potencialice las capacidades humanas en torno a las relaciones complejas de la vida, dejando de lado las connotaciones antropocentristas con el fin de generar trabajos colectivos y consientes con el entorno. Siendo necesario remediar las disparidades espaciales mediante sociedades más integradas en torno a dinámicas productivas, con sinergias sociales, ambientales y territoriales positivas (Cepal, 2010).
MARCO TEÓRICO
ECOLOGÍA CONSCIENTE
En el mundo, la falta de gobernanza pública con ética ha llevado a un fracaso generalizado de sostenibilidad en términos económicos, sociales y ambientales. El crecimiento económico está en su punto más bajo, el desempleo crece en todos los países y el cambio climático amenaza el futuro del planeta. Los gobiernos están impulsando el fenómeno de los empleos verdes con el propósito de restaurar el crecimiento económico teniendo en cuenta el medio ambiente, con estrategias que tiendan a la sostenibilidad ambiental como salida para esos problemas interrelacionados. En este razonamiento, autores como Augusto Ángel Maya en el artículo sobre Desarrollo sustentable: Aproximaciones conceptuales, analiza la estructura del pensamiento humano y su actuar, reconoce la divergencia en el orden de lo humano con el orden ecosistemico; donde se determina que el problema a lo ambiental no consiste en encajar simplemente, sino en “aprender a transformar bien”; estas transformaciones justas y necesarias suelen unirse a los conceptos de “El bien común de la humanidad” de Francois Hourtart, donde se hace un llamado a la conciencia social colectiva, mediante el planteamiento de nuevas orientaciones, reuniendo las fuerzas del actuar y del pensar de cara a las fracturas sociales, al no respeto de la justicia, al desempleo, a los abusos de poder y en gran parte a la destrucción de la naturaleza (Hourtart, 2011).
Los problemas ambientales que hoy se viven, están sujetos a las interpretaciones divergentes de la sociedad, donde básicamente a nivel mundial se establecen dos propuestas: la primera, donde se reconoce una centralización del sistema productivo y político y la segunda que pretende la descentralización de la economía y el poder. Lo que establece Ángel (1997) como el cambio cultural, entendiendo la cultura no como una agente social únicamente, sino como el desarrollo de la conciencia natural. Entre otras cosas, comprendiendo que el ser humano sujeto de las transformaciones está sujeto a su vez a los designios y estructuras de la vida, “Esto sabemos. Todo está conectado como la sangre que une a una familia… Lo que le acaece a la tierra, acaece a los hijos e hijas de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida; es una mera hebra de la misma. Lo que le haga a la trama, se lo hace a sí mismo.” (Capra, 1996).
A medida que se agotan los recursos, los temas ambientales han adquirido importancia primordial, nos enfrentamos a una serie de problemas globales que dañan el equilibrio ecosistémico de modo alarmante y que están a punto de convertirse en irreversibles. Cuanto más estudiamos los principales problemas, es posible percatarse de que ellos no pueden ser entendidos aisladamente, se trata entonces de problemas sistémicos, lo que significa a que se encuentran interconectados y son interdependientes. Dentro de la necesidad de una visión holística del mundo, donde puede explicarse de la mejor forma la economía ecológica, usando el termino ecológica en un sentido mucho más amplio y profundo de lo habitual, la percepción desde la ecología consciente reconoce la interdependencia fundamental entre todos los fenómenos y el hecho de que, como individuos y sociedades estamos inmersos y sujetos a los procesos cíclicos de la naturaleza (Capra, 1996). Cabe reconocer que actualmente luego de la oleada ecologista, el termino ecología se torna superficial, antropocentrista y vacío, dándole únicamente a la naturaleza un valor de uso e instrumental.
Pengue (2012) en su libro Los desafíos de la economía verde. Oportunismo capitalista o realidad sustentable; establece la diferencia entre los distintos conceptos de economía ecológica y analiza también el denominado desacople y algunas de las posturas del decrecimiento. El autor plantea a su vez, un enfoque ecointegrador dentro de la economía ecológica; en efecto, ante el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y las alteraciones en los ciclos de los elementos, se levanta la necesidad del estudio de las sociedades como sistemas metabólicos. Reivindicando al Buen Vivir como un camino ético-moral de una sociedad plural. Al igual que Prieto y Salgado (2016) en su libro “La Economía de nobles propósitos, y el continente de la esperanza”; consideran las necesidades del surgimiento de iniciativas que buscan desarrollar una ética distinta que permita el despertar de la conciencia y el desarrollo de acciones concretas; propuesta de “Revolución de conciencia”; donde se entrelazan perspectivas filosóficas, económicas, históricas y espirituales como potenciales actores dentro de la búsqueda de la conciencia humana en el análisis de las problemáticas ambientales.
EPISTEMOLOGÍA AMBIENTAL
Ángel (1994) pone de manifiesto en su artículo “Desarrollo Sustentable o Cambio Cultural” la ambiguedad del pensamiento ambiental en los siguientes términos: “El pensamiento ambiental es un planteamiento en formación que, para consolidarse, encuentra en su camino muchos obstáculos epistemológicos… Se trata de una ciencia aplicada directamente al manejo tecnológico del mundo. Ello exige la especialización… La consecuencia ha sido la incapacidad de la ciencia moderna para entender y manejar sistemas y por supuesto para ubicar al hombre dentro del sistema de la naturaleza” (Maya, 1994). Cuando la acumulación de fenómenos que se escapan a la explicación de las categorías científicas establecidas obliga a su transformación, hablamos de lo que Kuhn ha denominado “cambio en el paradigma científico” (Kuhn, 1992). Un Paradigma es una ordenación sistemática mediante la cual es posible organizar coherentemente según ciertas coordenadas conceptuales los fenómenos de lo real.
Bateson (1993) construye una epistemología biológica que nos permite dilucidar el conocer en un sentido amplio; que permite acceder al conocimiento de la célula o la bacteria. De acuerdo con esto establece unos criterios que definen lo mental como un proceso que ocurre en un agregado de partes interactuantes; se destaca así los complejos organizacionales de los seres vivos. Además, estos agregados tienen como base del conocer la percepción de diferencias: el conocer se da en el ámbito objetivo de diferencias que marcan una diferencia; las bacterias conocen percibiendo cambios en la temperatura o humedad (siendo excelentes indicadoras de impactos sistémicos), este sentido amplio de lo mental permite establecer una conjunción ética entre la mente y la materia (Cajigas, 2003).
La oleada desarrollista promueve de manera agresiva dislocar la relación ecosistema-cultura, donde se considera que la realización humana depende de aumentar progresivamente los niveles de confortabilidad; esto implica la satisfacción de las necesidades a través del refinamiento de las técnicas para doblegar las circunstancias naturales (ej. Fracking en Páramos). Dentro de las estructuras epistemológicas ambientales es imperativo reconocer que el estado naturaleza no es servil totalmente, ni está completamente doblegado a los intereses humanos, los limites son presentados por la naturaleza, y ella se ha encargado de poner en alerta a los procesos antrópicos a fin de generar una conciencia de los tiempos y los espacios prontos a desaparecer.
Sí bien una de las funciones de la humanidad es la de transformar, dentro de esta lógica moderna se han generado y se siguen generando las batallas con la naturaleza, como define Schumacher en lo pequeño es hermoso, “Incluso se habla de una batalla con la naturaleza, olvidando que, si ganaba la batalla, él se encontraría en el bando perdedor… Están empezando a darse cuenta de lo que esto significa para la existencia continuada de la humanidad” (Schumacher, 1973). “Se puede vivir de muchos modos pero hay modos que no dejan vivir.” (Sabater, 1991).
Por cierto, es precisamente esa libertad que nos sustenta como humanos la que nos puede llevar muchas veces a equivocarnos; sin embargo, dentro de estas equivocaciones tenemos la facultad de reivindicarnos y sembrar fundamentos ambientales para las generaciones futuras, es mediante la educación ambiental y el reconocimiento de estos fundamentos dentro de las políticas que nos rigen lo que se presenta como una alternativa para el verdadero cambio de paradigma; Estanislao Zuleta en sus análisis de la educación un campo de combate establece que se requiere que la enseñanza este basada en otros fundamentos dentro de la comprensión complementaria de la vida, desde el punto de vista cultural, social, económico, el resignificado de los saberes ancestrales, el reconocimiento de las practicas campesinas e indígenas, el entendimiento del desarrollo verdadero como la transformación del espacio en torno a la vida en comunidad (Zuleta, 1985). Una educación ambiental para nuestras sociedades reencanta al mundo, reencantando al humano, a partir de la consolidación de espacios pedagógicos, centrados en metodologías lúdicas y estéticas – sin descuidar las dinámicas analíticas propias del método científico–, que permitan el potenciamiento de esta multidimensionalidad: es lo que se ha dado en llamar una educación estético-ambiental (Noguera, 2000).
Estas conceptualizaciones sobre ética ambiental y educación ambiental son necesarias como fundamentos ambientales para el coherente desarrollo del Plan Nacional Ambiental de empleos verdes en Colombia, donde ese nuevo humano producto de la intervención del pensamiento ambiental será el sujeto protagonista, estratega sobre el cual se proyecta una transformación hacia la verdadera sustentabilidad.
EMPLEOS VERDES COMO MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN
Alcanzar la sustentabilidad depende de que se preste atención igualitaria al factor económico, al factor ambiental y al factor social, y de que se integren a través de estrategias que apunten al progreso sustentable. Las iniciativas que buscan desarrollar una economía “verde”, cuyo objetivo es crear economías ambientalmente más sólidas, tal vez no cumplan plenamente con requisitos sociales y ambientales fundamentales como la igualdad salarial, la calidad del empleo, el conservacionismo, la concordancia territorial y la igualdad de género entre otros. Si no toman en cuenta esos factores sociales y ambientales, podrían mantener o agravar las tendencias negativas desde el punto de vista social y distributivo de la economía tradicional, entre las que se incluyen las inequidades y las brechas actuales (BIBC, 2010).
La crisis financiera y económica ha dado un nuevo impulso a la transición hacia economías de bajas emisiones de carbono y ha incrementado las inversiones destinadas a la infraestructura ambiental por medio de paquetes de estímulo económico (CAMCO, 2010), esa tendencia ha dado lugar a oportunidades de empleo, específicamente de “empleos verdes”, que contribuyen a reducir el uso intensivo de energía de las economías, proteger y restablecer los ecosistemas y minimizar los residuos y la contaminación (PNUMA, 2011). La sostenibilidad de los empleos verdes depende no sólo de sus beneficios ambientales sino también de su contenido social, particularmente su contribución a una mayor equidad social y la emergencia de valores ecocéntricos (Sandel, et al., 1998).
“El cuidado fluye naturalmente cuando el sí mismo se amplia y profunda hasta el punto de sentir y concebir la protección de la Naturaleza libre como la de nosotros mismos… Al igual que no precisamos de la moral para respirar… Si la realidad es como la que experimenta nuestro ser ecológico, nuestro comportamiento sigue natural y perfectamente normas de estricta ética medioambiental” (Capra, 1996).
ACERCAMIENTOS EN LA DEFINICIÓN DE EMPLEOS VERDES EN COLOMBIA
La Organización Internacional del Trabajo OIT, a través de la promoción de los empleos verdes, enfatiza el papel central del empleo y de los lugares de trabajo como el espacio principal para una mejor integración entre las tres dimensiones del mal llamado desarrollo sostenible. Sobre la base de la definición de empleos verdes de la OIT se ofrece la oportunidad de discusión en el establecimiento de un concepto de empleos verdes para Colombia, que incluye la comprensión del territorio y el enfoque diferencial del sector rural.
La emergencia del pensamiento sistémico contribuye en la estructuración del concepto de empleos verdes en Colombia, se definen empleos verdes como:
“Son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el ambiente, mediante la transformación de las economías hacia una sostenibilidad ecosistémica, ética, económica, social y política; estos empleos contribuyen con el equilibrio del capital natural entendiendo lo ambiental como la relación ecosistema cultura, es decir empleos que conserven los suelos, disminuyan o eviten la contaminación de aguas, aumenten las coberturas boscosas, aumenten y protejan la biodiversidad y que además generen equidad intergeneracional, disminuyan la pobreza, reconozcan el hacer ambiental, garanticen ingresos permanentes y estables, y promocionen valores de respeto y solidaridad que contribuyan a la paz natural. Algunos ejemplos de empleos verdes en Colombia son: la Agricultura Ecológica y familiar que incluye la reivindicación del campesino, la Investigación Ambiental, la Educación Ambiental, la Gobernanza territorial, el Turismo Rural, el Fortalecimiento de las Energías Renovables, la Gestión de Residuos Sólidos, la Integración de las áreas protegidas y la Preservación de la Biodiversidad, entre otros” (Cabrera, 2016).
Nota: Este concepto de empleos verdes está sujeto a modificaciones relacionadas en la metodología, sin embargo, es una muestra de las mesas de trabajo realizadas por el Ministerio de Trabajo para consolidar el concepto de empleos verdes en Colombia desde marzo del presente año.
ECONOMÍA VERDE: ANÁLISIS ECONÓMICOS Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO
Invertir tan solo el 2% del PIB mundial en pocos sectores clave puede impulsar la transición a una economía baja en carbono y con un uso más eficiente de los recursos. El nuevo informe del PNUMA demuestra que la transición a una economía verde es posible invirtiendo el 2% del PIB mundial (actualmente en torno a 1,3 billones de dólares) anualmente, a partir de ahora hasta 2050, para enverdecer sectores fundamentales como la agricultura, la construcción, la energía, la pesca, la silvicultura, la industria, el turismo, el transporte, el agua y la gestión de residuos. Sin embargo, estas inversiones deben ser estimuladas, a través de reformas en las políticas nacionales e internacionales (PNUMA, 2011).
Se confirma que, en una economía verde, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental no son incompatibles. Por el contrario, una economía verde fomenta el empleo y el progreso económico evitando al mismo tiempo riesgos significativos como los efectos del cambio climático, la escasez de agua y la pérdida de servicios de los ecosistemas. Enverdecer la economía no sólo genera crecimiento, especialmente en términos de “capital natural”, sino que también implica un crecimiento más elevado del PIB y del PIB per capita. Dicho crecimiento económico se caracteriza por un evidente desacoplamiento de los impactos ambientales (Banco Mundial, 2009).
El reconocimiento de las funciones de los ecosistemas y la forma en que su conservación pueda ser integrada efectivamente en el desarrollo del país, forma parte de las políticas nacionales de desarrollo. Sin embargo, se teme que este tipo de esquemas, que podrían equipararse a los mecanismos de pago por servicios ambientales, al implementarse a nivel internacional, socaven la soberanía de los países y que los recursos naturales terminen en manos del sector financiero internacional como generalmente sucede en Colombia con las iniciativas de mitigación actuales. Si bien la economía verde reconoce la importancia de valorar los servicios que proveen los ecosistemas, esta valoración no debe equipararse de ninguna manera a asignar un precio para su venta. Valorar es, ante todo, darle mayor importancia a los ecosistemas. En algunos casos se puede estimar un valor monetario que sirva como referencia para evitar pérdidas a las comunidades locales (Sheng, 2012).
Los recursos naturales dentro de un país pueden proveer beneficios globales, como el secuestro de carbono o la biodiversidad, y pueden ir mucho más allá de cualquier estimación significativa de un valor en términos monetarios (WWF, 2007), pero su conservación está a expensas de la comunidad en que se encuentran que es la que debe decidir por estas estimaciones de valor sin temer a los designios del Estado que suelen ser desiguales y poco compensatorios.
CRECIMIENTO VERDE EN COLOMBIA – PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
La economía colombiana es más intensiva en la utilización de recursos, que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con presiones sobre los recursos naturales ejercida por la industria extractiva, la ganadería extensiva, la urbanización y la motorización (OCDE, ECLAC, 2014).
El rápido crecimiento económico ha generado beneficios para la sociedad y, a su vez, desafíos para la conservación, gestión y aprovechamiento sostenible del capital natural del país. En las últimas décadas, la actividad económica y la presión poblacional han desencadenado transformaciones en el territorio que imponen retos crecientes sobre la biodiversidad y los sistemas que de esta dependen. El inadecuado uso y ocupación del territorio, el conflicto armado y la degradación de la calidad ambiental han creado condiciones de conflicto, que requieren ser abordados a partir del ordenamiento y la gestión ambiental sectorial, aportando a la construcción de un país más equitativo y en paz.
Colombia se planteó un gran reto en el Plan Nacional de Desarrollo mediante el enfoque de crecimiento verde que propende por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y servicios ecosistémicos que el país necesita y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades productivas (PND, 2014).
La implementación de un enfoque de crecimiento verde busca priorizar opciones de desarrollo y crecimiento del país, basados en la innovación y aumento en la productividad de los recursos, la producción sostenible, la reducción de los costos de contaminación y la mitigación al cambio climático, con cambios hacia procesos más eficientes e incluyentes que maximicen los beneficios económicos, sociales y ambientales, propendiendo por la equidad y la reducción de la pobreza (PNUMA, OIT, OIE, 2008).
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE)
El marco conceptual y metodológico para la aplicación de las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) en el contexto colombiano fue generado en el 2004, como prioridad para incorporar la dimensión ambiental en la gestión de los sectores de desarrollo. El trabajo emprendido por la entonces Dirección de Política Ambiental (DPA), dependencia encargada en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de la co-formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, programas, planes y proyectos ambientales enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, con la función de orientar y promover la incorporación de la dimensión ambiental en la formulación de políticas, planes, programas, estudios y proyectos de inversión, generó la primera aproximación metodológica. Se entiende entonces, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como un instrumento de apoyo para la incorporación de la dimensión ambiental a la toma de decisiones estratégicas, definiendo los marcos de actuación y asegurando los objetivos ambientales (Herrera, 2008).
Dentro de las legislaciones colombianas, la EAE se considera como uno de los instrumentos de ayuda a la decisión sobre iniciativas de desarrollo de amplia alcance con potenciales efectos sobre el ambiente; según la ley 812 de 2003 establece en su artículo 8°, que se realizarán Evaluaciones Ambientales Estratégicas para sectores productivos críticos, y que se implementará un programa relacionado con el ordenamiento territorial y la Evaluación Ambiental Estratégica en el tema rural (UPME, 2004).
Al mismo tiempo es considerada como un proceso para integrar el concepto de sostenibilidad desde los más altos niveles en que se adoptan las decisiones acerca de los modelos de desarrollo. Esto ha estado ligado al de la evolución que han experimentado a lo largo de las últimas décadas las respuestas de las sociedades con elevado nivel económico ante las problemáticas del medio ambiente. A través del tiempo, en la práctica no obstante, a nivel mundial, ha sido la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) aplicada a proyectos, el instrumento de evaluación ambiental que más difusión ha alcanzado, hasta el punto de ser unánimemente reconocida hoy día como una herramienta básica para la protección del medio (Vera, 2001).
Se entiende por “estratégico” en el contexto de la EAE, a un proceso graduable, el conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. La dificultad se encuentra en el proceso de toma de decisiones para seleccionar y llevar a sus últimas consecuencias una determinada opción de desarrollo, en cada fase del proceso van adaptándose decisiones, vinculando y limitando normalmente las anteriores a las subsiguientes. De este modo, las decisiones adoptadas antes son más estratégicas que las adoptadas en un momento posterior, porque se alcanzan en un contexto espacio-temporal de alternativas teóricamente más amplio. Igualmente, las alternativas consideradas en fases más iniciales son más estratégicas que las contempladas en momentos posteriores. Y lo mismo es aplicable a la evaluación ambiental, que será punto estratégico cuanto antes sea aplicada en el proceso de decisión. De acuerdo con Word y Djeddour (1992), el nivel más abstracto se corresponde con la política considerada como la idea y la guía para una acción, un plan sería un conjunto de objetivos coordinados y ordenados temporalmente para aplicar la política, y un programa la articulación de una serie de proyectos previstos en un área determinada.
BIBLIOGRAFÍA
- BIBC (Bargaining Council for the Building Industry) (Cabo de Buena Esperanza). 2010. «Extension of Collective Agreement to Non-Parties», Government Gazette, núm. 33874, 17 de diciembre. Disponible en [consulta: 11/10/11].
- Cajiger, Juan Camilo. (2003). “Pensamiento ecológico”. Texto publicado en las Memorias del VI Seminario Internacional del Medioambiente y Desarrollo Sostenible, Ambiente y Habitat, Entornos de la Calidad de Vida, Octubre 8, 9 y 10 de 2003, Bogotá, Colombia, Colciencias, Universidad Piloto de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente. Reproducción digital autorizada para Proyecto Ensayo Hispánico.
- Camco/TIPS (Instituto de Estrategias de Políticas Industriales y de Comercio). «Climate Change: Risks and Opportunities for the South African Economy – An Assessment of Mitigation Response Measures», mayo. Disponible en [consulta: 26/07/11].
- Capra, Fritjof. (1996). “La trama de la Vida”. Recuperado de http://cdm2011b.aprenderapensar.net/files/2011/07/Capra_Fritjof_La_trama_de_la_vida.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2011). Conclusiones de la Reunión Regional Preparatoria para América Latina y el Caribe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.
- Comisión Europea, 2005. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Un paso adelante en el consumo sostenible de recursos: estrategia temática sobre prevención y reciclado de residuos.
- COSATU (Congreso de Sindicatos de Sudáfrica). 2010. «A Growth Path towards Full Employment – Policy Perspectives of the Congress of South African Trade Unions», Proyecto de documento para debate, 11 de septiembre. Boletín Internacional de Investigación Sindical 2012 vol. 4 núm. 2 278
- Creamer, T. 2011. «Glitches and pleasant surprises as renewables tender gets under way», Engineering News. Disponible en [consulta: 18/08/11].
- Escuela de Organización Industrial (EOI), 2010. Green Jobs. Empleo verde en España 2010. European Commission 2010. Commission Staff Working Document Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Commission%20Working%20Doc.pdf – Eurostat
- Financial Stability Board – Key Standards for Sound Financial Systems http://www.financialstabilityboard.org/cos/key_standards.htm vii. ICCs ten conditions for a transition towards a «green economy» http://iccwbo.org/uploadedFiles/7%2010%20Conditions%20Green%20Economy_FINAL.pdf
- Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). (2007). Living Planet Report 2006. WWF International. Gland, Suiza. Garrido, R. (2003). Estudio de caso: Cuba. Aplicación de instrumentos económicos en la política y la gestión ambiental. Serie Medio Ambiente y Desarrollo. ECLAC
- Huanacuni, F. (2010). Buen Vivir/Vivir Bien, filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
- Ideam, 2010. Estudio Nacional del agua, Recuperado de http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/021888/021888.htm
- IGAC, 2012. Atlas de la distribución Rural en Colombia, informe de gestión. Recuperado de: http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/2c99950040690c8da996a929b1797c77/informe+de+gestion+2012+web.pdf?MOD=AJPERES
- Informe Banco Mundial, 2009. Bonos para un crecimiento verde. Reconstrucción de la India rural: potencial para nuevas inversiones en los bosques y en empleos verdes.
- Max-Neef, Manfred. (1998). “Desarrollo a escala humana”. Recuperado de http://ecologia.unibague.edu.co/Desarrollo%20a%20escala%20humana.pdf
- Maya, Augusto Ángel. «Desarrollo Sustentable o Cambio Cultura!>, En Siglo XXI – Memorias del Seminario Internacional sobre Desarrollo Sostenible, tomo 1,p. 208 a213. Santa Fe de Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1994.
- New Economy Network – Principles for a New Economy http://www.csrwire.com/blog/posts/209-economy-reset-principles-of-a-new-economy
- Noguera, P, 2000, Educación Estética y Complejidad Ambiental, Universidad Nacional de Colombia. Manizales.
- OCED, 2014. Education and Training (ETR) Databases, junio, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ portal/education/data/database eurostat
- Orellana, R., Pacheco, D. (2012). Algunas luces y sombras del documento Río+20 “El futuro que queremos” desde la perspectiva boliviana. Nota de prensa distribuida por los autores.
- PNUMA, 2011. Towards a green economy. Pathways to sustainable development and poverty eradication.
- PNUMA, OIT, OIE, CIS, 2008. Empleos verdes. Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible de bajas emisiones de carbono.
- (2002). Manifiesto por una ética para sustentabilidad, firmado por 35 participantes en el “Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable”, celebrado en Santafé de Bogotá los días 2-4 de Mayo de 2002, en el marco de la Séptima Reunión del Comité Intersesional del Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe. UNEP/LAC-IC.7/Inf.4/ Add.1.
- Polebitski, A. y R. Palmer (2010), “Seasonal residential water demand forecasting for census tracts”, Journal of Water Resources Planning and Management, vol. 136, Nº 1.
- Ponserre, Sylvain y otros (2012), Annual Disaster Statistical Review 2011: The Numbers and Trends, Bruselas, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED).
- Porter, 2002. The economics of waste. Resources for the future. Washington DC. ISBN 1-891853-43- 0, pp 72-74.
- Poterba, James M. (1991), “Is the gasoline tax regressive?”, NBER Working Paper, Nº 3578, National Bureau of Economic Research, enero
- Rawlins-Bentham, J. (2012). Green Economy Scoping Study Findings Launched. Barbados Government Information Service, March 28th.
- Sandel, M. (1998). What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. The Tanner Lectures on Human Values Delivered at Brasenose College, Oxford. May 11 and 12, 1998.
- Savater, Fernando. (1991), ética para amador. Ed. Ariel S.A. Barcelona España 187pág.
- Schumacher, Ernst, (1973). Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered, editorial HarperCollins, 2010, ISBN 0061997765 .
- Stakeholder Forum / Bioregional – Principles for a Green Economy http://www.earthsummit2012.org/publications-and-resources/principles-for-a-green-economy-new-analysis-bystakeholder-forum-earth-charter-and-bioregional
- Stevens, Candice. 2009. LAS TRABAJADORAS Y LOS EMPLEOS VERDES Empleo, Equidad, Igualdad Septiembre. Producido por Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible (Sustainlabour).
- The Earth Charter Initiative – Values and Principles for a sustainable future http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Read-the-Charter.html
- (2004). Potencialidades y Restricciones técnico económicas y ambientales para el desarrollo minero energético del país. Bogotá D.C.
- Vega Mora, Leonel. (2001). Gestión Ambiental Sistémica. Bogotá, Colombia. SIGMA Ltda.
- Wilkinson, R. y Pickett, K. (2009). The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always do Better. Allen Lane, Londres, Inglaterra.
- Zuleta, Estanislao. (1985). La educación un campo de combate. procede del libro “Educación y Democracia: un campo de combate, compilación y edición de Hernán Suárez y Alberto Valencia, Fundación Estanislao Zuleta, 1995. Recuperado de https://rednelhuila.files.wordpress.com/2014/09/la-educacion-un-campo-de-combate-1.pdf